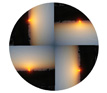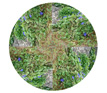Técnica
Fotografías digitalizadas y planchas de acrílico.Fotografías intervenidas.
Por Julio Sánchez
El remolino gira y gira, alrededor todo se convulsiona, en el medio nada sucede. La gota cae sobre el espejo de agua y los círculos se agrandan alrededor. La araña teje su tela, con paciencia y pulcritud. Las flores abren su corola en primavera y disponen sus pétalos alrededor de un centro. Cualquiera que observe la naturaleza puede ver como todo se organiza alrededor de un círculo. Esa estructura circular que organiza las partes desde un centro fue denominada “mandala” por Carl Gustav Jung inspirándose en los diagramas cósmicos del Tibet y la India. El suizo se percató de que los individuos en situaciones de crisis generan formas mandálicas como una manera de autocuración, para volver a encontrar el centro, el eje que permitiera armonizar su propia sique. El arte también es un territorio fértil para los mandalas que abundan en los momentos históricos de mayor espiritualidad, como en la Edad Media, basta confirmarlo frente al rosetón o al laberinto de una catedral gótica, la planta cruciforme de un templo románico o la de un minarete espiralado musulmán. Poco a poco esta figura va recuperando su protagonismo en el arte, de mano de artistas que contribuyen al cambio de conciencia que estamos viviendo. Diana Randazzo es una de ellas.
La instalación que Diana presenta está planteada con múltiples formas circulares cotidianas en el siglo XXI, disquitos plateados de plástico que la tecnología ha vuelto descartable y que Diana ha intervenido pacientemente con formas pintadas como quien pinta un ícono bizantino, es decir, en actitud de rezo y meditación. Este gran mandala instalado en la pared contiene una superficie reflejante que incorpora al espectador a la estructura circular, como recordándole que él/ella también es parte de un universo armónico. En otro sector de la instalación otras formas circulares contienen imágenes tomadas de la naturaleza repetidas cuatro veces de forma tal que parecen girar sobre un centro, como en una svástica (otro mandala muy arcaico y universal antes de ser apropiado por los nazis). Este grupo parece recordarnos que toda la naturaleza, ya sea desde lo macro o lo microcosmico, está organizada como una forma sagrada. Otro ingrediente de esta gran instalación es un antiguo texto de la India, el Sutra del Corazón. Se llama sutra a aquellas enseñanzas de Buda transmitida a sus discípulos, el “sutra del corazón de la victoriosa sabiduría trascendente” dice –entre otras cosas- que: “en el vacío no hay forma, ni sensación, ni percepción, ni impulso, ni consciencia; ni ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente; ni formas, ni sonidos, ni olores, ni sabores, ni cosas tangibles, ni objetos de la mente, ni elementos del órgano visual, y así sucesivamente hasta que llegamos a la ausencia de todo elemento de consciencia mental”. No es este el lugar para analizar un texto tan complejo y remitimos al lector interesado a la traducción tibetana de Khenpo Tsewang Dongyal Rinpoche y los subsiguientes comentarios de Khenchen Sherab Rinpoche (Kairós, 2001), o a escuchar su recitación en varios idiomas si se busca en youtube. Diana Randazzo toma el aspecto más sensible de este sutra, su grafía en sánscrito, incomprensible para nuestra cultura, pero no exenta de una notable belleza caligráfica que refuerza el poder sagrado de la palabra escrita. La sola presencia de estas letras actúa de manera significativa sobre los seres sintientes, y subrayamos la palabra “sintiente”, pues es el corazón el que comprende. No por nada el origen del budismo zen se fundamente sobre un gesto de Buda cuando se le preguntó como cesa el sufrimiento humano. Él cortó una flor y con una sonrisa disfrutó de su aroma; sólo uno de sus discípulos entendió y también sonrió cómplice. El dharma (enseñanza) se puede abrazar con el corazón alegre y trasciende el lenguaje como los principios racionales.
El conjunto que presenta nuestra artista nació en su corazón y apunta directamente al corazón de todos nosotros. La instalación se llama Dhyäna, palabra sánscrita que refiere al verdadero y profundo silencio y que se suele traducir como “meditación sin objeto”, como un retorno al espíritu puro y original del ser humano. Diana muestra y demuestra con Dhyäna el poder transformador del arte. Basta de palabras.